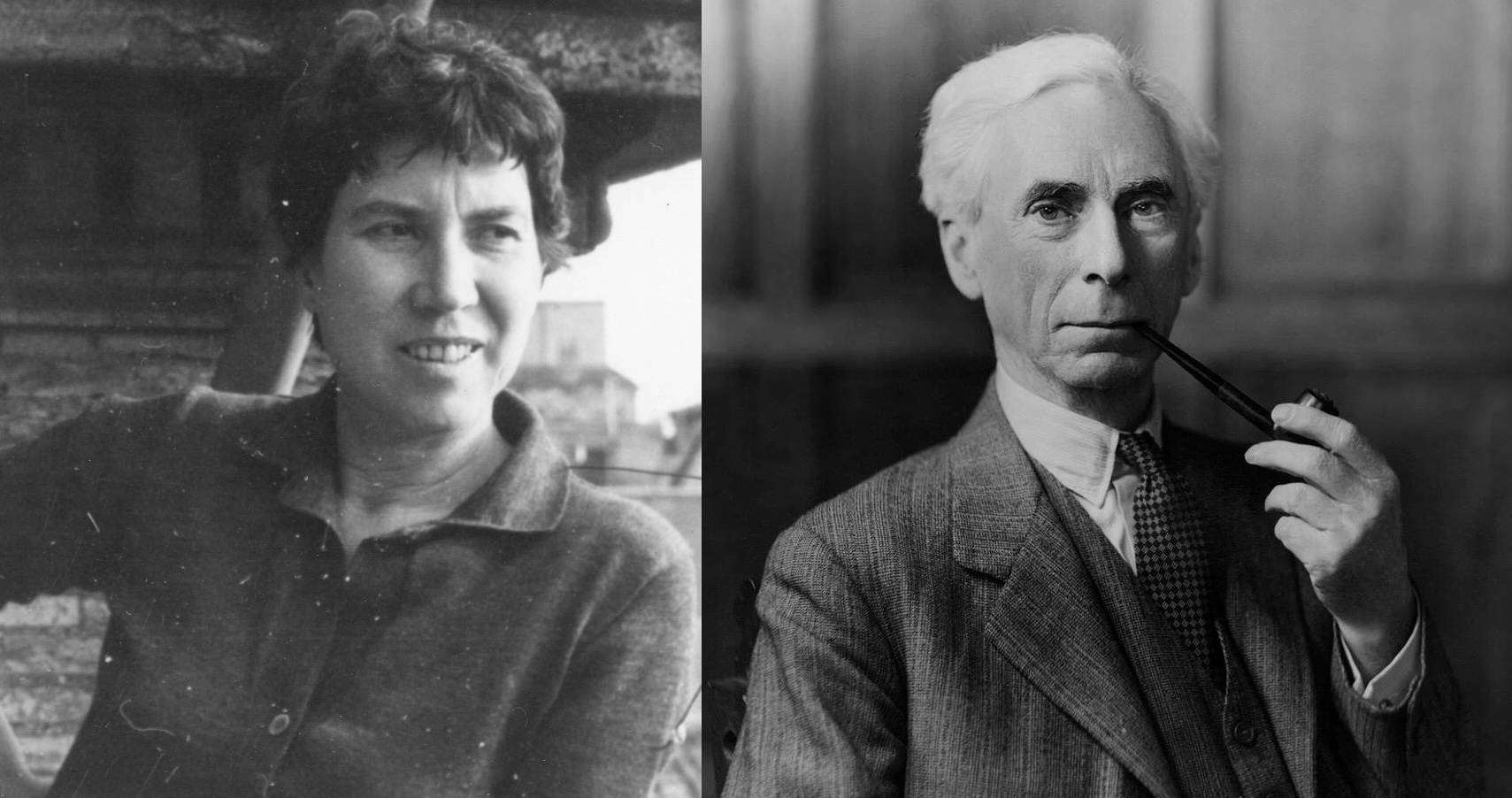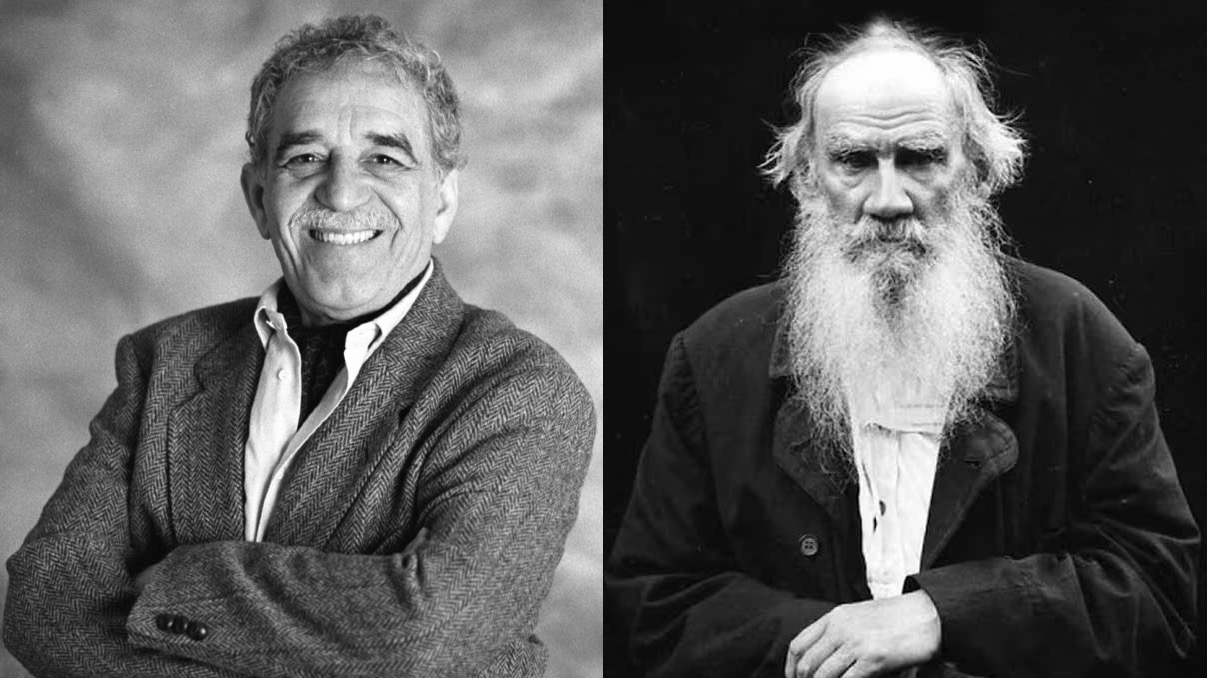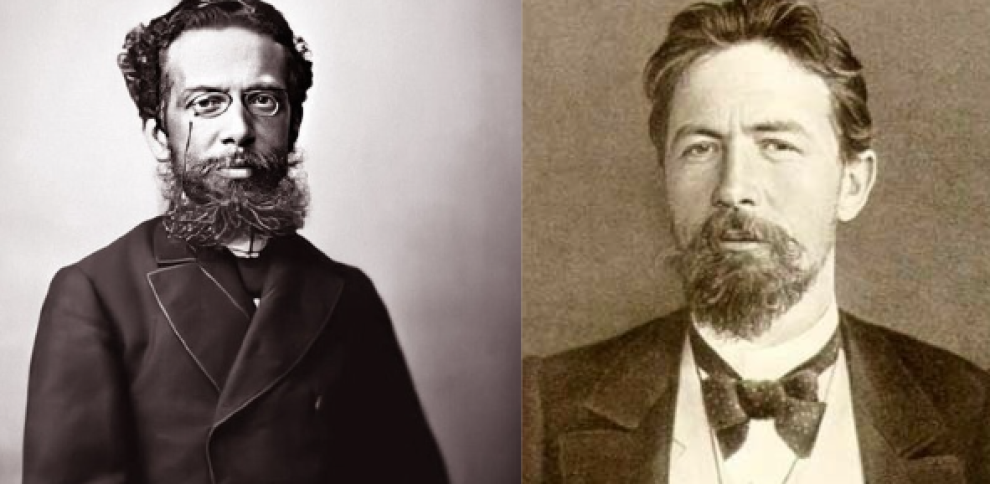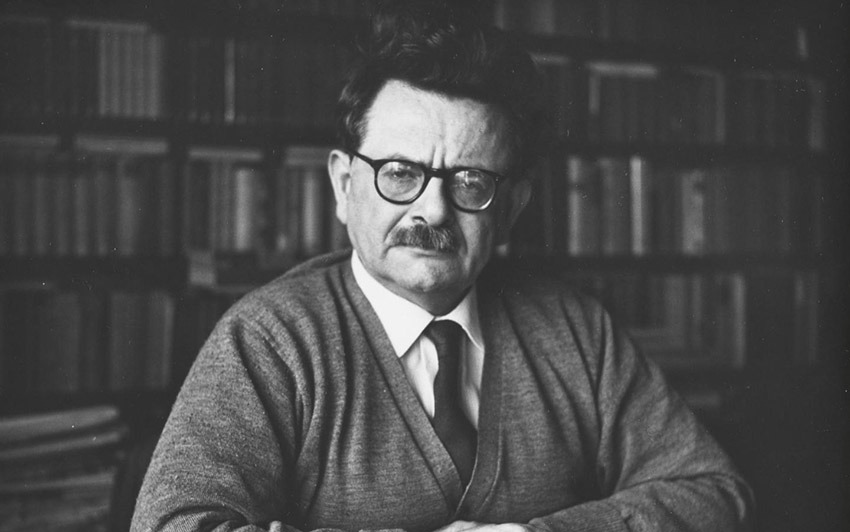No deja de ser asombroso que un hombre humilde, rústico y probablemente inculto, oriundo de un territorio periférico y criado entre pescadores alucinados, haya venido a convertirse en la persona más influyente del mundo, al menos durante los últimos 1.600 años.
Si observamos la vida de Cristo, su origen, sus acciones y sus intenciones (las cuales no parecían ser muy claras), y si las comparamos con las de otra gente también inspirada, que dejó para la posteridad obras y conquistas quizás más admirables que la suya, tenemos que reconocer que su prestigio superlativo es el resultado de una cadena de ‘milagros’… o de un marketing como ningún otro en la historia del planeta.
Tal vez la idea medular de dicho marketing haya sido la de erigir a Cristo, no tanto como un hombre generalmente bueno y humilde, sino como el ser más sabio y compasivo que jamás pisó la Tierra, tan perfecto que en él se substanciaba de manera íntegra la naturaleza de Dios.
Pero este propósito debió de tener por lo menos dos dificultades para los agentes más destacados de aquella empresa… para Pablo, los Gregorios, Agustín y todos los que vinieron después. Por un lado, el dios que por herencia le había correspondido a Cristo tenía un largo prontuario de crímenes y trampas; por otro, a juzgar por los relatos de sus biógrafos, el mismo carácter de Cristo no se ajustaba del todo con el de una persona enteramente sabia y compasiva.
Ante la primera dificultad, uno no puede explicarse cómo fue superada, cómo es que a lo largo del tiempo se hizo creer a una buena parte de la humanidad en la benevolencia de un Padre sanguinario, autoritario, chantajista e inclemente. Ahora, superar la segunda dificultad no debió de ser menos arduo; hay pasajes de los evangelios que, salvo que te hagas el de la vista gorda, te dejan asombrado por la virulencia en que caía el maestro.
Detengámonos en este último punto. En Mt 23:27, Cristo dice: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia”.
No se imaginaría uno que este tipo de palabras salieran de la boca de quien viene predicando el amor, pero lo cierto es que este no es un caso aislado. Bertrand Russell, en ¿Por qué no soy cristiano? (1927), reunió una buena cantidad de ejemplos en los que Cristo se mostraba intransigente y violento con sus contradictores, e incluso con otros seres que no podían defenderse, como la higuera a la que maldijo y secó por no ofrecerle frutos, o como los cerdos de Gadara, a los que cargó con una legión de demonios, permitiendo que en el acto se precipitaran por un peñasco.
Para Russell, la intransigencia de Cristo dejaba mucho que desear sobre su carácter moral. Y no solo su intransigencia, también su tendencia a creer en el infierno y a desearlo para sus adversarios: “Ninguna persona profundamente humana -escribió- puede creer en un castigo eterno”. Todavía más, según el filósofo, esa misma manía de andar condenando a los otros lo hacía responsable, de alguna manera, de las desgracias que se sucedieron en su nombre:
“Debo declarar que toda esta doctrina, que el fuego del infierno es un castigo del pecado, es una doctrina de crueldad. Es una doctrina que llevó la crueldad al mundo y dio al mundo generaciones de cruel tortura; y el Cristo de los Evangelios, si se le acepta tal como le representan sus cronistas, tiene que ser considerado en parte responsable de eso”.
Bueno, en esto último me parece que va demasiado lejos. No deja de ser temerario refutar a Russell, que acertaba en todo, pero decir que a Cristo le cabe responsabilidad en los crímenes de la Inquisición o de la Colonia en América vendría a ser casi tan severo como querer lanzarlo al fuego eterno del infierno. (A pesar de sus defectos, tampoco él merece eso, maestro Bertrand).
Además, mirando el cuadro completo, no se puede uno olvidar de lo otro por lo cual Cristo llegó a ganar su fama de hombre compasivo e inspirado. Hay palabras pronunciadas por él que seguirán siendo hermosas, aún después de que pasen otros dos mil años. Está aquello de “quien cree en mí, no morirá eternamente”, o lo de “Padre, aparta de mí este cáliz”. La primera frase puede levantar a un caído; la segunda nos hace ver que no nos basta ser valientes para no desfallecer: nos enseña la fragilidad y el miedo que puede sentir incluso un inmortal.
Y está aquella otra frase que es quizás la más profunda y compasiva que se haya dicho jamás: “Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra”. Después de eso, no queda sino el silencio, y la retirada, tal como lo hizo la horda de energúmenos primitivos que quería lapidar a la mujer adúltera (Jn 8:1-10).
Esta segunda lectura sobre la persona de Cristo es la que hace casi todo el mundo, y también es la que hace Natalia Ginzburg en un ensayo titulado El crucifijo en las escuelas (1988). Allí, respondiendo a cierta polémica sobre si los maestros debían estar obligados a quitar o a mantener el crucifijo en sus salones de clase (ni lo uno ni lo otro, dice ella), le hace una breve pero contundente apología a ese Cristo del que se había olvidado Russell (y del que nos podemos olvidar cuando leemos los insultos que le lanzaba a sus adversarios):
“(…) antes de Cristo nadie había dicho que los hombres son todos iguales y hermanos, todos, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, judios y no judios, blancos y negros, y antes de él nadie había dicho que en el centro de nuestra existencia debemos situar la solidaridad entre los hombres”.
No sé si esto sea completamente cierto, pero sus vecinos griegos y romanos jamás se cuestionaron el beneficio que les reportaba la esclavitud. ¿Y cómo habrían de cuestionarlo, si su sabiduría, en parte, dependía de esa institución? En una de las líneas de su ensayo, Russell dijo que prefería a Sócrates sobre Jesucristo, en tanto que el griego no se ofuscaba ni condenaba a nadie si se le contradecía. Pero creo que, teniendo en cuenta este punto, el de enunciar la igualdad entre la gente, Cristo podía ser muy superior moralmente a cualquiera que hablara del amor, la proporción, lo bello y lo bueno, reclinado cómodamente sobre un grupo social considerado inferior.
Hay algo más. En realidad, las furias de Cristo no eran del todo injustificadas. Por mucho que quisiera, no debía de serle fácil mantener el control cuando también él estaba sometido a todo tipo de insultos, y, más que insultos, a intentos de lapidación (Jn 8:48-59). Sus adversarios no eran ningún pan de Dios; se trataba de una élite egoísta que no podía tolerar que un simple de Galilea viniera a cuestionar sus leyes irracionales.
En el fondo, quizás lo que quería Cristo era un poco de justicia, aunque fuera para después de morir: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados”. Sobre esta frase, escribió Ginzburg: “¿Cuándo y dónde serán saciados? En el cielo, dicen los creyentes. Los otros en cambio no saben cuándo ni dónde, pero estas palabras hacen, no se sabe por qué, que el hambre y la sed de justicia se sienta de una forma más severa, más ardiente y más fuerte”.
En virtud de sus intenciones, sus promesas de alivio, su llamado a la compasión, podríamos perdonarle a Cristo los excesos. A veces tampoco él sabía lo que hacía.